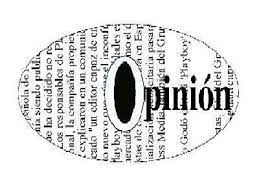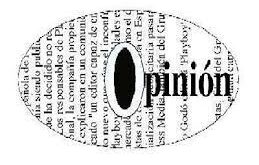Por: Franck Fernández Estrada (*)
Fuente: Diario de Yucatán
Todo pensamiento político debe estar fundamentado por una plataforma, por bases filosóficas. Los dictadores asesinos la han tenido muy fácil, puesto que ya en el renacimiento florentino, Nicolás Maquiavelo, al escribir su libro “El Príncipe” dio las pautas. Maquiavelo decía que un príncipe (y por ello debemos entender en nuestros días un dirigente político) puede hacerse amar haciendo el bien o hacerse temer haciendo el mal. No son muchos los que optaron por la segunda máxima. A Maquiavelo también le debemos planteamientos como aquel de “divide y vencerás”.
Esto me hace recordar un refrán que existe tanto en inglés como en francés: “Se atraen más moscas con miel que con vinagre”. Por eso, en lo personal, mientras más peliaguda es una situación en la que me encuentre, más amable y sonriente soy, sabiendo que siempre obtendré más de esta forma que por las malas.
Por las malas gobernó el presidente de la Unión Soviética, que, a la muerte de Lenin, ocupaba el puesto de Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética, un puesto relativamente nominal, sin mucho poder político. Ya Lenin, en su testamento político, había dejado escrito las dudas que sobre este georgiano tenía porque sí, Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, más conocido con el nombre de Joseph Stalin, había nacido en 1878 en el seno de una familia georgiana muy pobre. Su padre era zapatero remendón, muy borracho, que lo atormentaba con fuertes palizas y una madre extremadamente religiosa.
Para que tuviera una buena educación, los padres lo internaron en un seminario para la formación de popes ortodoxos rusos pero, tan pronto como a la edad de 25 años, abrazó las ideas comunistas y abandonó el sacerdocio. Fue de aquella época que utilizó el apodo de Stalin, una variante de la palabra rusa “STAL” que significa acero. Por lo que podemos entender que él se hacía llamar como, el hombre de acero, si lo traducimos al español.
A la muerte de Lenin, aquellos que pensaban que podían tomar el poder fueron magistralmente separados o eliminados por Stalin. Su principal enemigo fue León Trotski, al que primero mandó al destierro a Kazajstán, de donde tuvo que huir a Estambul y de allí a México, donde el presidente Lázaro Cárdenas le dio refugio. Finalmente Trotski fue asesinado por un cubano catalán en la Ciudad de México por órdenes expresas del Kremlin.
En un hombre que causó grandes masacres de ciudadanos, que creó las purgas políticas de los años 30 para eliminar físicamente a lo que quedaba de la vieja guardia bolchevique, a quien eliminó a científicos culpándonos de los fracasos económicos del país (cuando él era personalmente responsable), el que generó en dos ocasiones hambrunas, particularmente en Ucrania, quien llevó al suicidio a su propia esposa, es normal pensar que tendría una muerte muy dolorosa, una muerte odiosa. Es lo que algunos llaman karma.
Stalin era un hombre extremadamente supersticioso, al punto de tener el equivalente del Rasputín que tuvieron los últimos zares. Este era un judío llamado Wolf Grigórevich Méssing. No nos equivoquemos, Stalin, dentro de la más pura tradición zarista, era un gran antisemita y sospechaba y odiaba a todos los judíos. Sin embargo, a Méssing lo toleraba, porque él era quien le anunciaba la buenaventura, al punto de predecirle que el fin de su pacto de no agresión con la Alemania nazi veía la entrada de los tanques con la estrella roja en Berlín. Incluso dio la fecha: 8 de mayo de 1945.
Stalin amaba el cine norteamericano, en particular, las películas de cowboy. En el Kremlin, el antiguo palacio de los zares donde se había instalado como un nuevo zar, tenía salas de cine donde se hacía proyectar las películas que le mandaban las embajadas soviéticas por los distintos países del mundo. Allí las sesiones duraban hasta bien entrada la noche, incluso de madrugada.
Todo comenzó el 28 de febrero del año 1953. Fue a la una de la madrugada que terminó la sesión de cine esa noche, ya del día 1 de marzo. De allí salió en un coche hacia su dacha (así le llaman en Rusia a las casas de campo, misma que había pertenecido a los Condes Orlov de la antigua Rusia zarista). Del Kremlin a esa hora salían cinco coches, todos iguales y del mismo color en direcciones opuestas, porque otra de las características de la personalidad de Stalin era su gran paranoia en ser asesinado. Él, que había decidido por la vida de decenas millones de sus conciudadanos.
Lo acompañaban Lavrenti Beria, Nikita Jrushchov, Georgy Malenkov y Nikolái Bulganin. Todo su séquito más cercano, a pesar de que de todos ellos desconfiaba el dictador. Allí comenzó la comilona de casi todas las noches, bien acompañada por vinos y coñac armenio. A estas alturas, Stalin tenía 75 años. Ya en el pasado había tenido dos pequeños infartos que habían dado la voz de alerta sobre su estado de salud. Sin embargo, él desconfiaba de los médicos. No hacía mucho había hecho la purga de las batas blancas, porque en su paranoia creía que los médicos lo querían asesinar. No respetaba dietas, no había dejado de fumar, continuaba bebiendo y cada noche se acostaba casi al amanecer. Tal régimen ritmo de vida evidentemente tenía que pasarle factura a un hombre. Amén de todo esto, siempre estaba a la expectativa de un atentado, incluso por los más cercanos, y tenía la obsesión de dirigir su imperio.
Casi a las cinco de la madrugada se fue a dormir. Se dirigió a una de las cuatro habitaciones, todas idénticas, que se había hecho construir dentro del Palacio de los Orlov. Todas con puertas blindadas y que se cerraban por dentro. Les dio la orden a los guardias de que fueran a dormir que él mismo iba a dormir y que no necesitaba ayuda. A las 10 de la mañana de ese ya 1 de marzo los guardias se despertaron, se reunieron en la cocina y empezaron a hacer la planificación del día. A las 12 del día ya estaban preocupados de que el “padrecito del pueblo”, como se hacía llamar, no hubiera despertado ni llamado a nadie. Nadie quería importunarlo. Le tenían gran pánico y despertarlo o importunarlo podía pagarse muy caro.
Ya bien entrada la tarde decidieron llamar a Beria, en su calidad de jefe de la policía política, el único que hubiera podido abrir la puerta del dormitorio. Dio la orden de que no se molestara al Jefe Supremo. De haber entrado médicos en ese momento quizás se hubiera podido salvar la vida de Stalin. Solamente fue el día tres en el que se forzó la puerta y encontraron a Stalin, aún vivo, vestido, tirado sobre la alfombra del piso, encima de sus necesidades, jadeando y levantando la mano derecha como pidiendo ayuda. Fue llevado a su cama y de allí a un gran sofá que había en el salón principal de la dacha, con la idea de que tuviera más aire.
Con mucha dificultad se reunió un grupo de médicos, 16 en total, que vinieron a determinar qué estaba pasando con Stalin. Todos concluyeron que se trataba de un infarto y, debido a ello, fallo en la irrigación del cerebro. Nadie se atrevía a tocar al dictador, todos le tenían pánico. Fue ese día dos que se dio la noticia al pueblo de que “el mayor estadista de la humanidad” se encontraba gravemente enfermo. Finalmente falleció a consecuencia de su grave enfermedad el 5 de marzo. Ahora bien, al pueblo solo se le dio la noticia el día siete.
Se organizaron funerales de estado y se mostró el catafalco con el cadáver, ya momificado, en la Sala de las Columnas de lo que en ese momento se llamaba Palacio de los Sindicatos y que había sido el gran salón de baile de la Sociedad de Nobles antes de la revolución bolchevique. Fue en ese mismo lugar que tuvieron lugar las purgas políticas unos 20 años antes. En grandes masas vinieron de los cuatro puntos cardinales en la Unión Soviética a postrarse ante el cadáver del asesino. El llanto era de rigor, por no decir obligatorio. Quien no llorara ni se afligiera ante la muerte de Stalin seguro era un enemigo del pueblo y un traidor.
El mismo día que Stalin murió el gran compositor ruso, Sergei Prokofiev, pero su muerte se anunció solo tres días después de la de Stalin. Un artista no podía hacer sombra en los funerales del gran dictador.
Después lo reemplazó en el poder en la Unión Soviética el ucraniano Nikita Jrushchov, que de forma tan fuerte marcaría la historia de su país. En el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética de febrero de 1956 el propio Jrushchov denunció los desmanes de Stalin, la existencia de las hambrunas provocadas por el placer de matar a su gente, la existencia de los goulags y un largo etcétera. Fue sacado su cadáver de la Plaza Roja y comenzó a marcha forzada el proceso de eliminar el culto de la personalidad que él mismo se había creado. Ahí tenemos hoy día otro personaje sentado en el mismo Palacio de los Zares en el Kremlin erigiendo por la gran Rusia nuevas estatuas de Lenin y Stalin, como si fuera su “heredero político”.
Ahora se me ocurre hacerle una pregunta al amable lector, ¿prefiere usted actuar y ser recordado como príncipe “bueno” o un príncipe “malo”?
(*)Traductor, intérprete y filólogo; correo electrónico: altus@sureste.com
 ..:: Visión Peninsular ::.. Visión Peninsular, publica solo la verdad de lo que pasa en nuestro Estado, Quintana Roo y Campeche.
..:: Visión Peninsular ::.. Visión Peninsular, publica solo la verdad de lo que pasa en nuestro Estado, Quintana Roo y Campeche.