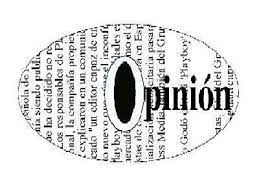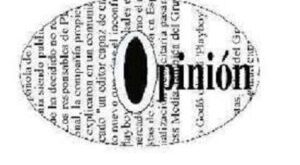Rodrigo Llanes Salazar (*)
Fuente: Diario de Yucatán
La atención mediática sobre la propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha centrado en la elección popular de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito.
Sin embargo, no es el único aspecto problemático de la reforma. Veamos.
Elección de personas juzgadoras. Uno de los principales argumentos de la propuesta de reforma judicial es la falta de legitimidad del poder judicial actual, que contrasta con la legitimidad que cuentan los poderes ejecutivo y legislativo a nivel federal (que, en la última elección, obtuvieron más del 60% de votos).
Abrazando el principio de “soberanía popular”, los promotores de la reforma consideran que el distanciamiento de las personas juzgadoras con la sociedad se reduciría si son elegidas popularmente. La principal objeción a esta idea es la amenaza (e incluso abolición) de la independencia judicial y de la división de poderes.
Para los promotores de la reforma, resulta absurdo que el poder judicial, no elegido por el pueblo, eche atrás propuestas del legislativo y del ejecutivo, que sí fueron elegidos popularmente. Para este razonamiento retoman los planteamientos del jurista norteamericano Alexander Bickel. Asimismo, como me señaló un integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, la elección popular de personas juzgadoras daría como resultado una composición más plural en el poder judicial, representativa de la pluralidad de la sociedad mexicana.
Frente a los razonamientos anteriores, los críticos de la reforma judicial han citado a juristas como Luigi Ferrajoli, Eugenio Raúl Zaffaroni y Roberto Gargarella para plantear que, en las democracias modernas, la legitimidad del poder judicial no necesariamente se basa en la elección popular (como en los casos de los poderes legislativos y ejecutivo), sino en otros principios, como la legalidad y la tutela y garantía de los derechos fundamentales (Ferrajoli).
Por el contrario, la elección popular puede generar dependencia de los jueces hacia los poderes que los nominan, así como una mayor preocupación por lo que digan los medios de comunicación masiva y las encuestas de opinión que por la “verdad fáctica y jurídica” (Zaffaroni).
Particularmente, Gargarella ha abordado una de las preguntas clave de la propuesta de reforma judicial de AMLO, “¿cómo puede ser que, en una democracia, los jueces tengan la posibilidad de anular una ley aprobada por los representantes de la mayoría del pueblo?”
Al respecto, Gargarella considera que lo más importante no es que las personas juzgadoras sean electas popularmente, sino lo que sucede después de la elección. Para ello, propone que los tres poderes y la sociedad en su conjunto entren en un mayor diálogo. ¿Cómo se construyen mecanismos para que la sociedad entre en diálogo con el poder judicial?
Recordemos que, actualmente, es el presidente de la república el que presenta una terna de candidaturas a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia y es el Senado el órgano que elige a partir de dicha terna. La actual propuesta de reforma hace que los otros dos poderes —el legislativo y el judicial— también propongan candidaturas a personas juzgadoras, para que éstas sean elegidas por la sociedad de manera directa y secreta.
Para los promotores de la reforma, el procedimiento de elección propuesto diversifica la manera en que las personas juzgadoras son elegidas. Para los críticos de la reforma, la propuesta es una manera de nombrar a juzgadoras afines al gobierno de la 4T, ya que el poder legislativo tiene una mayoría oficialista (sólo el poder judicial actual podría proponer candidaturas no afines a la 4T).
Si uno de los principales argumentos de la reforma es que las personas juzgadoras sean independientes de los poderes de la unión y que respondan ante todo al pueblo, ¿no sería conveniente que, además de los tres poderes, también exista otro ámbito de la sociedad civil que pueda nominar candidaturas de personas juzgadoras (por ejemplo, organizaciones de derechos humanos)?
Algunas de las principales preocupaciones de que las personas juzgadoras sean elegidas popularmente es que sus decisiones respondan más a juegos de popularidad que a la legalidad y la tutela de los derechos humanos. Siendo los linchamientos un tema popular, ¿una persona juzgadora podría pronunciarse a favor de este tipo de procedimientos?
Disciplina. El principal candado ante ese posible tipo de decisiones es la propuesta de creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal, creado por la reforma de 1994, cuenta con una Comisión de Disciplina, con facultades para sancionar a personal del Poder Judicial. La propuesta de reforma judicial señala que “el diseño actual del Consejo de la Judicatura alienta la opacidad y la complicidad entre sus miembros por tratarse de una institución que actúa como juez y parte”, ya que la presidenta del Consejo de la Judicatura es la misma que la de la Suprema Corte de Justicia.
Así, la propuesta de reforma incluye la sustitución del Consejo de la Judicatura por dos órganos, uno de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. En principio, me parece positiva la idea de que sea un órgano independiente el que “discipline” a las personas juzgadoras; que, por ejemplo, sancione a un juzgador que, en busca de popularidad para ser electo, promueva causas contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México forma parte.
Sin embargo, como me señaló un magistrado en retiro, resulta problemático que el Tribunal de Disciplina Judicial sólo cuente con cinco miembros (que también son electos popularmente). ¿Es personal suficiente para investigar y sancionar a todo el poder judicial del país? Asimismo, para el magistrado en retiro es igualmente cuestionable que “las resoluciones y sanciones impuestas por el Tribunal sean definitivas e inatacables y, por tanto, no proceda juicio ni recurso alguno en contra de estas”, como propone el decreto de reforma.
Si la reforma “va porque va”, considero que un aspecto fundamental a discutir es la independencia técnica y capacidad sancionadora del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la inclusión de un recurso con respecto a sus decisiones.
Justicia pronta y expedita. El tercer gran elemento de la reforma judicial es que el poder judicial debe garantizar una justicia pronta y expedita. Para ello, propone modificar el Artículo 17 de la Constitución para disponer que las personas juzgadoras “deberán resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente”.
¿Quién no está a favor de justicia pronta y expedita? Sin embargo, este asunto no necesariamente depende de la elección popular de personas juzgadoras. Incluso, como han señalado numerosas voces, para esta cuestión es crucial atender temas como las defensorías públicas, las fiscalías estatales, entre otras de las primeras instancias a las que las personas acuden en busca de justicia. La propuesta de reforma no toca estos temas, y es necesario hacerlo.
Además de la elección popular de personas juzgadoras, de la sustitución del Consejo de la judicatura por el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, y la justicia pronta y expedita, los otros dos elementos centrales del decreto de reforma es la reducción de privilegios del poder judicial (particularmente los altos salarios de las y los ministros de la Suprema Corte) y la propuesta de que en los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, su admisión no implicará la suspensión de la norma cuestionada y que las sentencias dictadas no fijarán efectos generales.
Sin duda, este último asunto, altamente técnico, merece un análisis mucho más detenido. Pero dediquémosle unas palabras. En el fondo, el argumento es el mismo con respecto a la elección de personas juzgadoras: el poder judicial no electo popularmente no debe poder suspender normas que son propuestas por poderes elegidos popularmente (legislativo y judicial).
Tomaré como ejemplo no una norma, sino una obra como el Tren Maya. Si una mayoría votó a favor de un candidato que propuso una obra de la magnitud como el Tren Maya para generar bienestar en el sur de México, ¿por qué el poder judicial puede suspender tramos sólo porque algunas minorías presentan demandas de amparo?
Aquí debe considerarse que, en muchas ocasiones, los juzgados, tribunales e incluso la Suprema Corte no se pronuncian sobre las obras en sí, sino sobre los procedimientos alrededor de ellas. Por ejemplo, si se realizaron evaluaciones de impacto ambiental o consultas previa, libre e informada a pueblos indígenas, o si se hicieron de manera adecuada. Suspender obras porque no cumplen con esos requisitos no es un capricho conservador en contra de la voluntad de las mayorías, sino el cumplimiento con la protección de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Toda obra, por popular que sea, debe cumplir con dichos criterios.
Ernestina Godoy, la próxima consejera jurídica del gobierno federal, ha declarado que “el corazón de la propuesta” de reforma judicial es el “voto popular” y la desaparición del Consejo de la Judicatura. “Esos no se modifican”. Pero la forma en que se eligen a las personas juzgadoras, el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial, la suspensión de normas generales, el abordaje de defensorías y fiscalías locales, amén de numerosos aspectos administrativos y laborales, merecen ser discutidos con mayor detenimiento para que la reforma judicial se dirija al cumplimiento de su objetivo declarado, la impartición de justicia.— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis UNAM
 ..:: Visión Peninsular ::.. Visión Peninsular, publica solo la verdad de lo que pasa en nuestro Estado, Quintana Roo y Campeche.
..:: Visión Peninsular ::.. Visión Peninsular, publica solo la verdad de lo que pasa en nuestro Estado, Quintana Roo y Campeche.